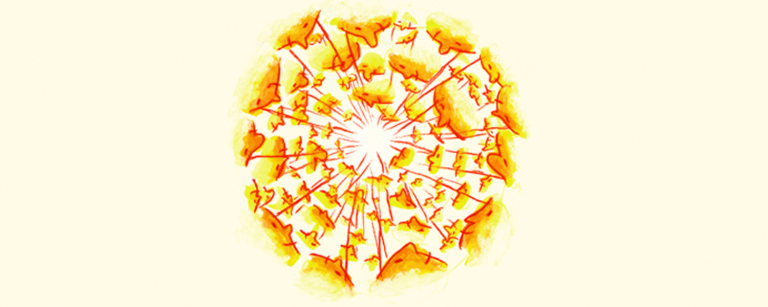Danzas latinas, dramas barrocos
Orquesta Sinfónica Nacional
Interesante y ecléctico programa que combina músicas latinoamericanas, barrocas y clásicas
Se abrirá el concierto con obras de dos importantes compositores latinoamericanos del siglo XX: el mexicano Silvestre Revueltas y el argentino Astor Piazzolla. La velada contará con la presencia de tres notables músicos de nuestra orquesta en calidad de solistas. La flautista Olga Bertinat interpretará el concierto para flauta La notte de Vivaldi; la cornista Ana Holguera será la solista para el concierto para corno n.º 1 de Mozart; y el violinista Gastón Bentancor estará interpretando la Romanza en Fa mayor de Beethoven. Se cerrará el programa con la suite de la ópera Orfeo y Eurídice de Gluck, una de sus obras más populares.
Programa
| Silvestre Revueltas | Ocho por Radio |
| Astor Piazzolla | La muerte del Ángel
TRANSCRIPCIÓN: JOSÉ BRAGATO |
| Antonio Vivaldi | Concierto para flauta en Sol menor, RV 439, La notte
|
| Johann Sebastian Bach | Badinerie de la Suite n.º 2 para flauta |
| Wolfgang Amadeus Mozart / Franz Xaver Süssmayr | Concierto para corno n.º 1 en Re mayor
|
| Ludwig van Beethoven | Romanza para violín en Fa mayor para violín y orquesta |
| Christoph Willibald Gluck | Suite de la ópera Orfeo y Eurídice
|
Dirección: Nicolas Rauss
Solistas: Olga Bertinat (flauta), Ana Holguera (corno), Gastón Bentancor (violín)
Compositor, violinista y director de orquesta, Silvestre Revueltas fue una de las figuras más originales e influyentes de la música mexicana del siglo XX. Nacido en el seno de una familia de artistas (entre sus hermanos habían destacados pintores, escritores, muralistas y actrices), Revueltas comenzó a tocar el violín a los ocho años y componer a los dieciséis. En 1917, durante la Revolución Mexicana, se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su formación en violín y composición en Austin y Chicago. Al regresar a México en 1929, se convirtió en director de orquesta asistente de la Orquesta Sinfónica de México, cargo que ocupó hasta 1935. Su lenguaje musical, lleno de vitalidad rítmica, texturas densas y colores orquestales vibrantes, se aparta de los modelos académicos tradicionales para reflejar con crudeza y lirismo el México moderno. Junto con Carlos Chávez, fue una figura clave en la consolidación de una identidad musical mexicana en el siglo XX.
Se cuenta que en determinado momento de su carrera, Revueltas recibió el encargo de componer rápidamente una obra breve para un concierto radiofónico. Los músicos disponibles en esa ocasión eran dos violinistas, un violonchelista, un contrabajista, un clarinetista, un fagotista, un trompetista y un percusionista. Con ese particular conjunto a mano, Revueltas se adaptó con ingenio y dio forma a Ocho por Radio (1933). El resultado es una pieza de gran frescura, marcada por ritmos enérgicos, contrastes expresivos y un tratamiento instrumental lleno de ingenio, que refleja tanto la vitalidad creativa de Revueltas como su mirada crítica e irónica sobre los lenguajes musicales de su tiempo. El propio compositor solía acompañar algunas de sus partituras con comentarios breves que, más que notas de programa en sentido estricto, son pequeños textos cargados de ironía y humor, muy propios de su personalidad. Sobre esta obra escribió lo siguiente: «Ecuación algebraica sin solución posible, a menos de poseer profundos conocimientos en matemática. El autor ha intentado resolver el problema por medio de instrumentos musicales, con éxitos medianos, del que la crítica conocedora en achaques de números podrá juzgar con su habitual ecuanimidad».
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
La figura de Astor Piazzolla se destaca como uno de los compositores más prolíficos e innovadores de la escena musical argentina del siglo XX. Nacido en Mar del Plata y perteneciente a una familia de origen italiano, Piazzolla vivió casi toda su infancia (entre 1925–37) en Manhattan, New York, donde se familiarizó a su vez con el jazz, la música de Bach, y con el tango interpretado por los inmigrantes argentinos. Fue su padre Vicente –apodado “Nonino” como su abuelo– quien, al regalarle un bandoneón a los ocho años, lo incentivó a que aprendiera a tocar tango. Astor no demoró en comprender que la versatilidad del instrumento se correspondía con su amplio gusto musical. Sus arreglos y composiciones exhibirían una novedosa mixtura de géneros tan diversos como el jazz, la música barroca y las vanguardias del siglo XX; todas ellas atravesadas por el tango como lenguaje principal. A esta manera inédita de abordar el género se la denominó “nuevo tango”.
Compuesta en 1962 e incorporada poco después al repertorio del Quinteto Nuevo Tango, La muerte del ángel pertenece a un conjunto de cuatro piezas –conocido como la serie o Suite del Ángel– escritas originalmente para la obra teatral Tango del ángel del dramaturgo argentino Alberto Rodríguez Muñoz. Estas piezas marcaron las primeras exploraciones de lo que Piazzolla definió en sus inicios como “nuevo tango”: la suma de tango, tragedia, comedia y prostíbulo. En términos musicales, esta nueva estética se distingue por una escritura enérgica, síncopas violentas y una tensión dramática poco habitual en el tango tradicional, convirtiendo a La muerte del ángel en una de las creaciones emblemáticas con las que Piazzolla rompió con la tradición bailable para situar al tango en un plano de música de cámara moderna.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Contemporáneo de Bach y Händel –dos de los más grandes compositores del período barroco– Antonio Vivaldi apenas salió de Venecia, ciudad que representó un verdadero centro musical de prestigio durante el siglo XVIII, y donde el compositor estrenó la mayoría de sus obras. Compuesto probablemente en la década de 1720, el Concierto para flauta “La notte” es una obra emblemática del virtuosismo barroco que explora distintos estados de ánimo, desde la inquietante oscuridad de la noche hasta pasajes de gran lirismo. La obra refleja la inventiva de Vivaldi para crear paisajes sonoros intensos, combinando la agilidad de la flauta con el acompañamiento dinámico del bajo continuo y la orquesta de cuerdas, logrando un efecto teatral y envolvente que aún hoy fascina a intérpretes y oyentes. El compositor añadió títulos descriptivos no solo al concierto en su conjunto (“La noche”), sino también a dos de sus movimientos (“Fantasmas” y “El sueño”); sin embargo, más allá de estas indicaciones, el carácter programático del concierto sigue siendo bastante vago.
Este concierto se inscribe dentro del amplio corpus de conciertos solistas de Vivaldi, donde la exploración del carácter y la virtuosidad del instrumento son centrales. Al igual que sus conciertos para violín o violonchelo, “La Notte” combina movimientos contrastantes y pasajes intensamente expresivos, pero destaca por su escritura especialmente dramática y pictórica para la flauta. Forma parte de un pequeño, pero significativo grupo de conciertos para flauta, junto con obras como el RV 437 y el RV 441, en los que Vivaldi desarrolla un lenguaje idiomático que aprovecha la agilidad y el color de la flauta para crear efectos sonoros únicos dentro de su producción concertística.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
A partir de la primavera de 1723 hasta su muerte en 1750, Bach ocupó la prestigiosa posición de director musical de la Iglesia de Santo Tomás en Leipzig, la cual proveía de música a otras cuatro iglesias de la ciudad. Las responsabilidades del cargo comprendían no solo componer música nueva para los servicios de las iglesias, sino también supervisar a los intérpretes, dirigir ensayos y enseñar canto y latín a estudiantes. Estos años en Leipzig suelen asociarse a algunas de sus composiciones corales más sobresalientes, como La Pasión según San Mateo, la Misa en Si menor y los ciclos de cantatas sacras. Sin embargo, el respetado compositor encontró tiempo y espacios para escribir música secular. En 1729 Bach comenzó a dirigir el Collegium Musicum, una sociedad musical cívica integrada por músicos locales (estudiantes en su mayoría) que se reunían en el Café Zimmermann, lugar donde varias de las cantatas seculares de Bach se interpretaron por primera vez. La conducción de esta sociedad permitió a Bach probar y presentar varias de sus obras seculares instrumentales, lo cual hace probable que la Suite n.º 2 para flauta (BWV 1067) haya sido interpretada por primera vez en este contexto.
Compuesta hacia 1738–1739, durante los últimos años de Bach en Leipzig, la Suite n.º 2 en si menor despliega una sucesión de danzas estilizadas en las que se combina la elegancia cortesana con la vitalidad rítmica característica del Barroco tardío. La escritura virtuosística para la flauta confiere a la obra un carácter especial dentro del ciclo de suites, convirtiéndola en una de las piezas más apreciadas del repertorio concertante de su tiempo. El movimiento final, titulado Badinerie, se ha convertido en una de las páginas más célebres del compositor y en una pieza emblemática del repertorio barroco. Su nombre, que puede traducirse como “jugueteo” o “broma ligera” (término primo del italiano scherzo), refleja el carácter vivaz de la música: una melodía de gran agilidad para la flauta solista, desplegada con brillantez sobre un acompañamiento rítmico preciso y enérgico. En apenas unos minutos, la obra concentra virtuosismo, frescura y gracia, ofreciendo un cierre de extraordinaria vitalidad que contrasta con el tono más solemne de los movimientos anteriores y que ha asegurado a la Badinerie un lugar perdurable dentro del repertorio de la música occidental.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Aunque tradicionalmente se lo denomina Concierto para corno n.º 1 en Re mayor, K. 412, hoy se sabe que en realidad fue el último de los cuatro conciertos que Mozart escribió para Joseph Leutgeb, su amigo y virtuoso del instrumento. Mozart completó el Allegro inicial y comenzó un Rondo final en 1791, escribiendo la parte de corno y esbozando algunas líneas para la orquesta, pero no llegó a terminarlo. Tras la muerte de Mozart, en 1792, su discípulo Franz Xaver Süssmayr completó el Rondo, dando lugar a un concierto de dos movimientos sin un lento intermedio. La versión completada por Süssmayr difiere notablemente de los esbozos de Mozart, incluso en la parte de corno, lo que ha llevado a los musicólogos a preguntarse si el compositor quizá nunca vio directamente el material original. En la numeración revisada del catálogo Köchel, el Rondo final recibió un número independiente, K. 514, posterior al del Allegro, reflejando así la separación cronológica y estilística entre los movimientos. El concierto refleja la elegancia y el humor característicos de Mozart en sus obras para este instrumento. De estilo brillante y galante, combina pasajes líricos con fragmentos virtuosos que exploran las posibilidades expresivas del corno, incluyendo trinos, saltos amplios y diálogos con la orquesta.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Beethoven tuvo contacto con el violín desde muy niño, probablemente hacia los cinco años, cuando recibió sus primeras lecciones de su padre Johann. Aunque el piano fue su instrumento principal, el violín desempeñó un papel decisivo en su formación, aportándole sensibilidad melódica y expresiva. Antes de su célebre Concierto en Re mayor, Op. 61, de 1806 —considerado el primer gran concierto para violín por su carácter sinfónico y la integración innovadora entre solista y orquesta—, ya había ensayado la escritura concertante: a inicios de la década de 1790 dejó inconcluso un concierto en Do mayor y hacia 1798 compuso dos romanzas para violín y orquesta, entre ellas la Romanza en Fa mayor que integra este programa. Estas obras se inscriben en una tradición en transformación, impulsada por compositores–violinistas como Viotti, Baillot, Spohr o Kreutzer, a quienes Beethoven conoció personalmente y cuya influencia resultó decisiva para llevar el género a nuevas alturas con su Op. 61.
Compuesta para el violinista Ignaz Schuppanzigh, ferviente difusor de la música de Beethoven, la Romanza en Fa mayor fue interpretada en Viena en noviembre de 1798 por el propio Schuppanzigh. En el programa de mano figuraba como “Adagio von Beethoven”, muy probablemente en referencia a esta obra, aunque no se sabe con certeza si se trató de su estreno absoluto. Algunos oyentes perciben en su melodía lánguida la melancolía de amores perdidos, mientras que otros la sienten como una reflexión poética y contemplativa. Sus líneas claras y fluidas revelan la sensibilidad romántica incipiente de Beethoven. El término “romanza”, frecuente hacia fines del Clasicismo, designaba piezas relativamente breves, pero de aliento expresivo, siempre con un carácter cantabile y un toque de virtuosismo solista. Beethoven la subtituló adagio cantabile, y justamente el tempo elegido condiciona el carácter de la interpretación: desde un andante sereno hasta una versión más lenta y apasionada. Escrita para violín y orquesta, combina nobleza y lirismo en forma de rondó, donde el tema principal regresa con variaciones que enriquecen su expresividad.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Compositor central en la historia de la ópera, Christoph Willibald Gluck es reconocido por su impulso reformista que buscaba unir música y drama de manera más coherente y expresiva. Crítico de los excesos ornamentales y de las rígidas fórmulas de la ópera seria italiana, defendió que la música debía servir al argumento y a la expresión emocional, integrando de manera orgánica la orquesta y el coro en la acción dramática. Sus obras, como Iphigénie en Aulide y Alceste, consolidaron su reputación como innovador y sentaron las bases para el desarrollo de la ópera moderna, influyendo decisivamente en compositores posteriores y ampliando el alcance de la música teatral en Europa.
Entre sus obras, Orfeo ed Euridice (1762) destaca como ejemplo paradigmático de su reforma operística. Basada en el mito griego de Orfeo, quien desciende al inframundo para rescatar a su esposa Eurídice, la ópera rompe con las convenciones de la época: cuenta con solo tres personajes, incorpora el coro como parte integral del drama, elimina las arias excesivamente ornamentadas y sustituye el recitativo seco (acompañado únicamente por el bajo continuo) por un continuo orquestal que acompaña la acción. La obra combina la intensidad emocional con la claridad narrativa, logrando un impacto profundo en el público de entonces y de hoy, y fue adaptada más tarde para el público francés (Orphée et Eurydice, 1774). Gluck elaboró poco después, en 1763, una suite orquestal basada en la ópera, seleccionando los momentos musicales más expresivos para concierto, lo que permitió disfrutar de la riqueza melódica y la elegancia orquestal sin voces. La música de Orfeo abarca desde los terrores del Hades hasta la luminosidad del reencuentro amoroso, demostrando cómo Gluck logró equilibrar poesía, drama y expresión musical en un arte inseparable.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Medios de pago BROU:
20 % de descuento abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Recompensa, y tarjetas de débito Visa y Mastercard Débito Recompensa del Banco.
50 % de descuento para las tarjetas Black y Visa Platinum del Banco para todas las obras.
Tope del descuento: $1000 (por cuenta y por mes).