Ginastera, Respighi, Villa–Lobos
Orquesta Sinfónica Nacional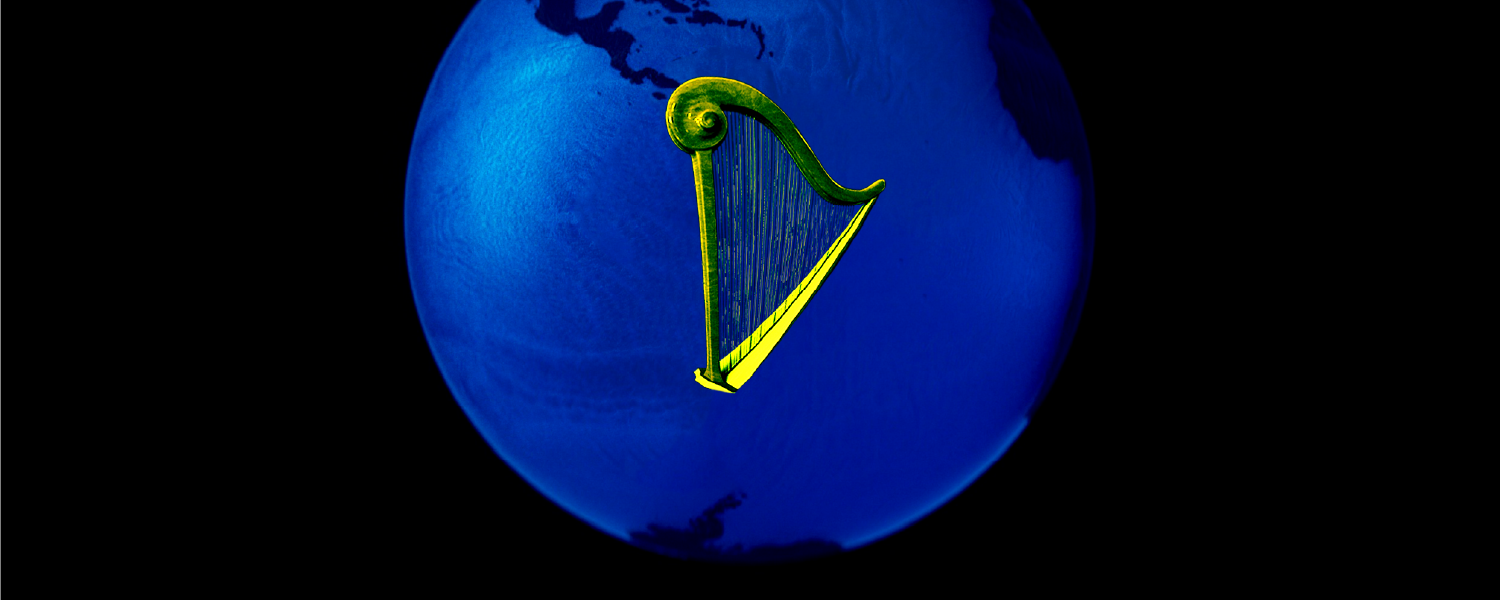
Atractivo programa con obras latinoamericanas e italianas
El programa abrirá con una obertura de Vicente Ascone, figura clave en la consolidación de la vida musical de Uruguay durante el siglo XX. Luego tendremos la oportunidad de escuchar la música del compositor argentino más relevante de su siglo, Alberto Ginastera: con la participación de la arpista cordobesa Lucrecia Jancsa se interpretará su Concierto para arpa. A continuación, se presentarán obras de dos compositores italianos fundamentales en el pasaje del siglo XIX al XX: Pietro Mascagni, referente de la ópera verista, y Ottorino Respighi, exponente del posromanticismo nacionalista. Del primero se escuchará el célebre intermezzo de L’amico Fritz, y del segundo, Fontane di Roma, un retrato orquestal de cuatro fuentes emblemáticas de la ciudad eterna. El concierto culminará con los Chôros n.º 10 de Heitor Villa–Lobos, para el cual se contará con la participación especial del Coro Nacional del Sodre.
Programa
| Vicente Ascone (Siderno, 1897 – Montevideo, 1979) |
Obertura Santos Vega |
| Alberto Ginastera (Buenos Aires, 1916 – Ginebra, 1983) |
Concierto para arpa y orquesta, Op. 25
Editor original: Boosey & Hawkes. Representante exclusivo Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar) |
| INTERVALO DE 15 MIN. | |
| Pietro Mascagni (Livorno, 1863 – Roma, 1945) |
Intermezzo de L’amico Fritz |
| Ottorino Respighi (Bologna, 1879 – Roma, 1936) |
Fontane di Roma
|
| Heitor Villa–Lobos (Rio de Janeiro, 1887 – 1959) |
Choros n.º 10
Editor original: Edições ABM |
Dirección: Nicolas Rauss
Solistas: Lucrecia Jancsa (arpa)
Presentación del elenco estable: Coro Nacional del Sodre
Compositor, director, trompetista y docente, Vicente Ascone fue una de las figuras más relevantes de la música uruguaya del siglo XX. Formado en composición bajo la guía de Luis Sambucetti, desarrolló una vasta producción que abarca obras sinfónicas, de cámara, corales y escénicas. Su lenguaje combina el rigor académico con la asimilación de elementos criollos y populares del Río de la Plata. Desde un enfoque posnacionalista (posterior a la corriente liderada por Fabini y Cluzeau Mortet), su obra busca reflejar el color local sin renunciar a una escritura orquestal moderna y refinada. Como primer director de la institución que hoy lleva su nombre —la Escuela de Música Vicente Ascone—, desempeñó un papel decisivo en la consolidación e institucionalización de la vida musical uruguaya.
La Obertura Santos Vega constituye una de las páginas orquestales más representativas del posnacionalismo uruguayo de mediados del siglo XX. Escrita en 1953 como introducción a la música incidental compuesta para la obra teatral homónima de Fernán Silva Valdés, la pieza condensa, en pocos minutos, el espíritu épico y el lirismo criollo del mito del gaucho payador rioplatense. En la versión teatral, Fernán Silva Valdés transforma la leyenda del payador que desafía al Diablo en un drama de tono mítico y simbólico. Santos Vega, enamorado de La Flor del Pago, recurre a un brujo —figura del Demonio— que le entrega un amuleto que lo vuelve invencible. Su triunfo y su fama lo convierten en un ser excepcional, tanto que el Diablo decide darle una muerte memorable para perpetuar su leyenda. Al final, tras la payada final con Juan Sin Ropa, ambos desaparecen, revelando que el duelo fue “entre dos fantasmas”, metáfora de la condición legendaria y sobrenatural del héroe. A través de un lenguaje sinfónico de gran oficio —donde se entrelazan giros melódicos de raíz popular con una armonía moderna y un tratamiento orquestal refinado—, Ascone evoca el paisaje pampeano y la figura del cantor como símbolo de identidad colectiva. La obra obtuvo ese mismo año la Medalla de Oro de La Casa del Teatro por la mejor música escénica sobre texto nacional, y desde entonces ha sido interpretada en reiteradas ocasiones por orquestas uruguayas, manteniendo su vigencia como una síntesis ejemplar entre tradición y modernidad.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Compositor argentino más destacado del siglo XX, Alberto Ginastera fue una de las figuras fundamentales en el desarrollo de una identidad musical latinoamericana moderna. Formado en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, alcanzó pronto reconocimiento internacional: ya en la década de 1940, Aaron Copland lo describía como la “gran esperanza” de la música argentina. Sus primeras obras, influenciadas por el nacionalismo de Villa–Lobos, plasmaron en el lenguaje sinfónico la épica del gaucho y la sonoridad del paisaje pampeano, como en Panambí o Estancia. Más adelante, Ginastera transitó hacia estéticas más experimentales, incorporando técnicas seriales, microtonales y aleatorias. El propio compositor dividió su producción en tres etapas: el “nacionalismo objetivo”, centrado en la referencia directa al folclore; el “nacionalismo subjetivo”, donde esas influencias se transforman en materia más personal; y, finalmente, el “neoexpresionismo”, caracterizado por una escritura de mayor complejidad y dramatismo. Con esta evolución, Ginastera redefinió el lugar de la música latinoamericana en el ámbito académico y de concierto internacional.
Compuesto entre 1956 y 1964, el Concierto para arpa y orquesta se inscribe en la etapa neoexpresionista de Ginastera y constituye uno de los aportes más significativos al repertorio del instrumento en el siglo XX. El encargo fue realizado por Samuel Rosenbaum para Edna Phillips, arpista principal de la Orquesta de Filadelfia y discípula de Carlos Salzedo, pionero de la técnica moderna del arpa. Aunque el compositor comenzó la obra en 1956, su extrema dificultad técnica y la búsqueda de un lenguaje propio demoraron su finalización casi una década; el estreno tuvo lugar en 1965, con Nicanor Zabaleta como solista y la Orquesta de Filadelfia dirigida por Eugene Ormandy. Ginastera reconoció que este fue el trabajo más arduo de su carrera, y así lo expresó en las notas del programa del estreno:
El arpa, debido a sus propias características intrínsecas, presenta muchos problemas para el compositor moderno que son difíciles de resolver. Las características especiales de la técnica del arpa –tan simple y a la vez tan complicada: la posibilidad de escribir para los doce sonidos en solamente siete cuerdas [no debe tomarse literal; el compositor se refiere aquí a que el instrumento tiene siete tipos de cuerdas por octava], la eminente naturaleza diatónica del instrumento y muchos otros problemas– hacen que la escritura para arpa sea una tarea más difícil que la escritura para piano, violín o clarinete. Mi trabajo creativo fue entonces lento y doloroso, ya que quería producir –así como hice para mis conciertos para piano y violín– un concierto virtuosístico, con toda la exhibición virtuosística para el solista y para la orquesta que los verdaderos conciertos deben tener.
La obra, estructurada en tres movimientos, combina la forma clásica del concierto con una escritura rítmicamente incisiva, de gran color orquestal y energía casi percutiva. El compositor utiliza una amplia sección de percusión —con más de veinte instrumentos— para reforzar el pulso y el carácter danzante del malambo argentino en el movimiento final. De esta manera, el arpa deja de ser un instrumento de connotaciones etéreas o angelicales y se convierte en un vehículo de fuerza expresiva, terrenal y moderna, ampliando radicalmente las posibilidades técnicas y sonoras del repertorio concertante para arpa.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Pietro Mascagni fue uno de los compositores más destacados del verismo italiano, movimiento surgido de los círculos literarios de la década de 1870 que tendía a enfatizar las clases bajas y a construir sus narrativas sobre escenarios distintivamente regionales. Su producción comprende quince óperas, una operetta, música vocal y varias piezas para piano; sin embargo, su reputación se basa principalmente en su primera ópera, Cavalleria rusticana (1890), considerada una de las obras más representativas del verismo. Con ella inauguró una estética más directa, emocional y cercana a la vida cotidiana, en contraste con el romanticismo idealizado previo.
Considerada una de las páginas orquestales más célebres de Mascagni, el intermezzo de L’Amico Fritz (1891) presenta un tono lírico y sereno (a diferencia del dramatismo de Cavalleria rusticana), centrado en una historia de amor sencilla y amable. El intermezzo refleja ese espíritu pastoral con una melodía amplia y cálida, un tratamiento delicado de las cuerdas y un desarrollo que combina elegancia melódica con refinado color orquestal. Su equilibrio entre sencillez expresiva y belleza tímbrica lo ha convertido en una pieza frecuentemente interpretada de manera independiente en conciertos sinfónicos.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Figura decisiva en la afirmación de la música sinfónica italiana del siglo XX, Ottorino Respighi se formó en su Bolonia natal en violín, viola y composición, y más tarde amplió su horizonte durante unos meses en San Petersburgo bajo la tutela de Nikolái Rimski–Kórsakov, de quien heredó una magistral comprensión del color orquestal. Aunque vivió en una época marcada por el modernismo, Respighi prefirió mantener un lenguaje personal, impregnado de referencias al Renacimiento y al Barroco, que se funden en su escritura con la riqueza tímbrica heredada del Romanticismo. Su música, refinada y luminosa, se caracteriza por un sentido casi pictórico del sonido, en el que las texturas orquestales se transforman como reflejos cambiantes. Con su célebre trilogía romana —Fontane di Roma, Pini di Roma y Feste Romane—, el compositor demostró que Italia podía desarrollar una tradición sinfónica de alto vuelo, más allá de su reconocida herencia operística.
Compuesta entre 1915 y 1916, Fontane di Roma (Fuentes de Roma) abre la trilogía y marca el reconocimiento internacional de Respighi tras su presentación en La Scala de Milán en 1918 bajo la batuta de Toscanini (el estreno de 1917 había pasado inadvertido). La representación del agua había sido un tema recurrente en la música; sin embargo, Respighi fue más allá de la mera descripción sonora, vinculando cada fuente con el momento del día en que su belleza alcanza su máximo esplendor. Más que imitar el fluir del agua, buscó expresar las sensaciones que le inspiraban, en un lenguaje cercano al impresionismo. Desde la neblina pastoral del amanecer en la Fontana di Valle Giulia hasta el ocaso nostálgico de la Villa Medici, Respighi despliega un magistral dominio de la orquesta: los metales resplandecen en la majestuosidad triunfal de la Fontana di Trevi, mientras la danza de ninfas y tritones anima la vital Fontana del Tritone. La obra se convierte así en un verdadero homenaje musical a la Ciudad Eterna, donde naturaleza, historia y mito confluyen en una de las páginas más sugestivas del sinfonismo italiano del siglo XX.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Heitor Villa–Lobos es considerado el mayor exponente del nacionalismo musical en Brasil. Músico autodidacta, se aleja de las normas académicas y desarrolla un estilo propio, en el cual la sensibilidad del folclore brasileño y las formas de la música culta europea se nutren respectivamente. Tras su estancia en París durante la década de 1920, donde conoció de cerca las vanguardias y la obra de Stravinsky y Ravel, desarrolló un estilo que integró las raíces populares brasileñas con las formas de la música occidental. Obras como las Bachianas Brasileiras y los Chôros resumen esa búsqueda por una identidad sonora nacional dentro de una expresión universal. Su vastísimo catálogo de más de 2000 obras incluye sinfonías, conciertos, óperas, ballets, música de cámara y obras corales.
Compuesto en 1926, el Chôros n.º 10 —subtitulado “Rasga o coração” (“Desgarra el corazón”), en alusión al poema de Catulo da Paixão Cearense— es una de las obras más amplias y representativas de Villa–Lobos. Escrita para orquesta, coro y percusión brasileña, combina materiales urbanos y rurales, cantos indígenas y danzas populares. El coro alterna texto y vocalizaciones sobre sílabas inventadas, buscando el color y la sonoridad antes que el sentido literal. El compositor incorpora una melodía de Anacleto de Medeiros, envolviéndola en una escritura coral y orquestal de gran vitalidad rítmica. En esta síntesis de canto y danza, de modernidad y tradición, el compositor plasma una de sus visiones más personales del Brasil musical.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Los elencos del Sodre suenan en todo el país: las radios públicas los transmiten en vivo, 95 años juntos.
Medios de pago BROU:
20 % de descuento abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Recompensa, y tarjetas de débito Visa y Mastercard Débito Recompensa del Banco.
50 % de descuento para las tarjetas Black y Visa Platinum del Banco para todas las obras.
Tope del descuento: $1000 (por cuenta y por mes).




