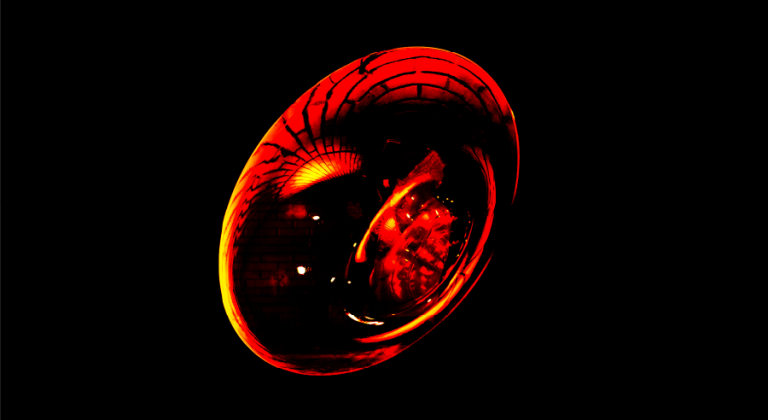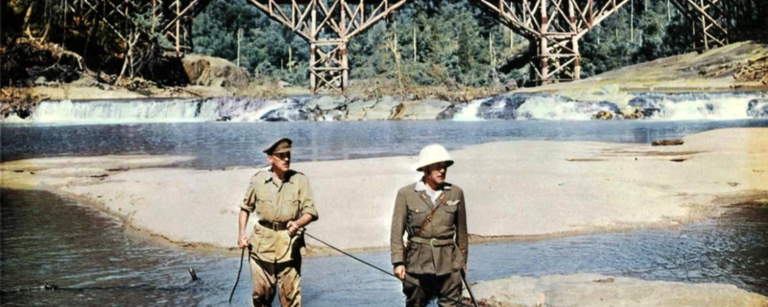Shostakovich – Morricone – Scriabin
Orquesta Sinfónica Nacional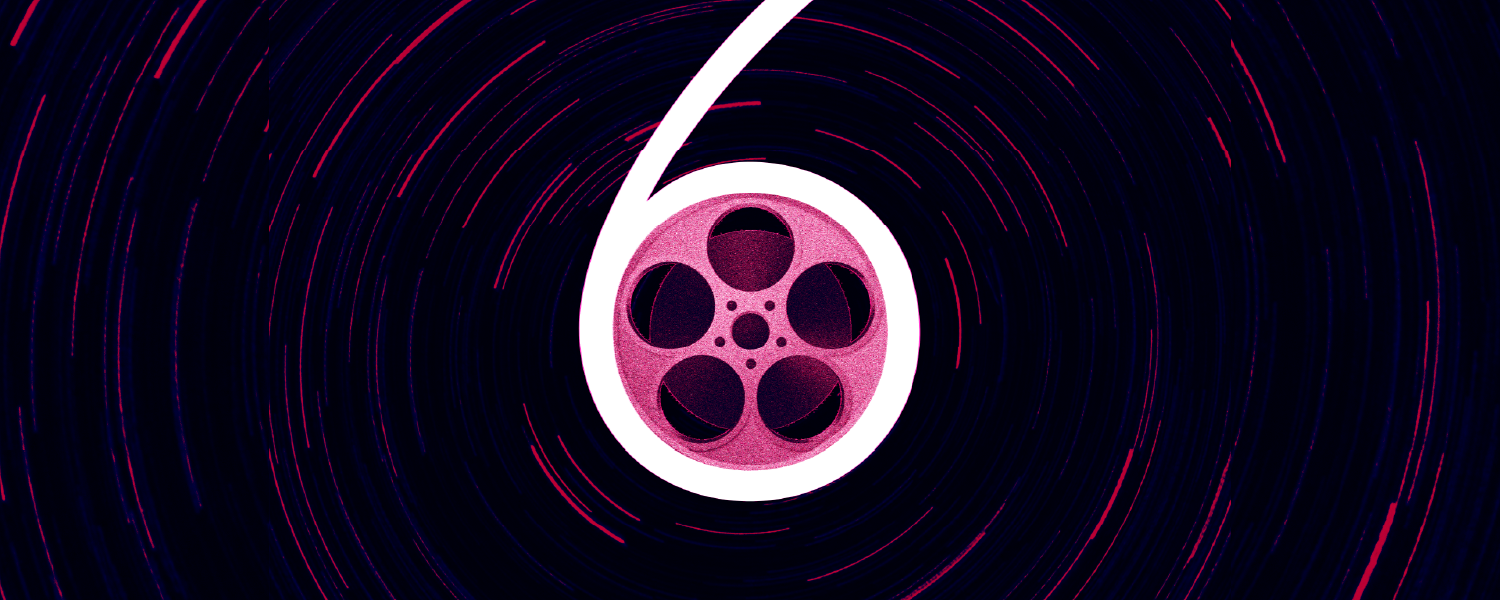
Concierto atrapante con obras rusas y del cine italiano
El programa abrirá con un concierto para piano de uno de los compositores rusos más innovadores de la historia: Alexander Scriabin. Expresivo y romántico en su intención, este concierto será interpretado por el distinguido pianista uruguayo Matías Ferreyra. Luego, la Orquesta se sumerge en el mundo del cine italiano a través de la conmovedora música del film Cinema Paradiso, escrita por Ennio Morricone. El concierto culminará con la Sexta Sinfonía de Shostakovich, una de sus obras más introspectivas y líricas.
Programa
Aleksandr Scriabin
(Moscú, 1872 ‒ ibídem, 1915)
Ennio Morricone
(Roma, 1928 ‒ ibídem, 2020)
INTERVALO DE 15 MINUTOS
Dmitri Shostakovich
(San Petersburgo, 1906 ‒ Moscú, 1975)
Concierto para piano en Fa sostenido menor, Op. 20
- Allegro
- Andante
- Allegro moderato
MATÍAS FERREYRA
Cinema Paradiso: Tema principal y tema de amor
Editor original: Emi Music (WMG). Barry Editorial (www.barryeditorial.com.ar)
Sinfonía n.º 6 en Si menor, Op. 54
- Largo
- Allegro
- Presto
Dirección: Nicolas Rauss
Piano: Matías Ferreyra
Compositor inquieto y visionario, Scriabin representa una de las figuras más enigmáticas del tránsito entre los siglos XIX y XX. La evolución de su estilo fue radical: desde un romanticismo de raíz chopiniana hacia un lenguaje cada vez más personal, cargado de simbolismo y misticismo. Su música tardía refleja una búsqueda espiritual que concebía la música como medio de transfiguración, expresada en acordes densos que se encadenan de formas novedosas. Para entonces, ya había dejado atrás el sistema tonal tradicional. Aunque su producción no fue extensa, es considerado uno de los precursores más significativos de las vanguardias del siglo XX.
Proveniente de una familia aristocrática, Scriabin fue hijo único y creció al cuidado de abuelas y tías, quienes, además de encargarse de su crianza, fomentaron y apoyaron su temprano interés por la música. Su madre —una pianista competente— murió poco después de su primer año de vida, y su padre se ausentaba con frecuencia debido a compromisos laborales. Luego de estudiar piano y composición durante su adolescencia —junto a su gran amigo de entonces, Serguéi Rachmaninoff— Scriabin ingresó al Conservatorio de Moscú, donde obtuvo el segundo puesto como pianista al graduarse, mientras que su talentoso amigo se quedó con el primer lugar.
El Concierto para piano Op. 20 fue la primera obra orquestal de Scriabin y también el único concierto que compuso. Lo escribió en pocos días, entre octubre y noviembre de 1896; sin embargo, encontró dificultades con la orquestación, lo que lo mantuvo trabajando en la partitura hasta mayo del año siguiente. Aunque puede notarse la influencia de Chopin en sus largas frases y finas ornamentaciones, Scriabin establece un diálogo mucho más estrecho entre el solista y la orquesta, a diferencia de Chopin, quien relegaba a esta última a un rol casi exclusivamente de acompañamiento.
Estrenada en Odesa en octubre de 1897, con el propio Scriabin como solista, el concierto recibió reacciones diversas. Fue bien recibido en Moscú y los círculos del respetado crítico Yoel Engel. En cambio, en San Petersburgo —centro del nacionalismo musical ruso— la obra no generó entusiasmo. Figuras como Rimski–Kórsakov, particularmente reconocido por su dominio de la orquestación, se mostraron despectivos, criticando justamente ese aspecto de la partitura. De cualquier manera, el concierto resulta inmediatamente atractivo en su refinamiento e introspección; un tesoro poco explorado dentro del repertorio.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Prolífico e innovador, Ennio Morricone es ampliamente reconocido como uno de los compositores más influyentes en la historia del cine (junto a figuras como John Williams, Max Steiner, Nino Rota y Bernard Herrmann). Su legado es sencillamente monumental. Formado como músico clásico, supo integrar elementos de la música contemporánea, popular y experimental. Su versatilidad lo llevó a componer para más de 500 películas, desde los spaghetti westerns de Sergio Leone hasta dramas intimistas como Cinema Paradiso. Su estilo combina melodías inolvidables con una capacidad única para potenciar la narrativa sin subordinarse a ella. Rechazó el estereotipo de “música de fondo”, convirtiendo la banda sonora en un personaje más. Su uso creativo de timbres, instrumentos no convencionales y estructuras formales amplió los límites del género. Trabajó con directores como Leone, Tornatore, Pasolini, De Palma, Tarantino y Bertolucci.
Estrenada en 1988, Cinema Paradiso es una verdadera declaración de amor al cine. Cargada de nostalgia, invita al espectador a recorrer los recuerdos cinematográficos de su director y guionista, Giuseppe Tornatore. Al pensar en la banda sonora, su primera opción fue convocar a Ennio Morricone. Este comprendió que el film era, en esencia, una biografía afectiva del propio Tornatore, y decidió emplear un ensamble instrumental reducido que acompañara el carácter íntimo de la historia. A través del empleo de instrumentos solistas —vientos, saxo alto, piano y celesta—, Morricone logra evocar la nostalgia, el amor y la melancolía que sobrevuela este largometraje. La esencia emocional de la película se condensa en el Tema Principal: una conmovedora melodía de tan solo diez notas que evoca el paso del tiempo y la memoria. El Tema de Amor, compuesto junto a su hijo Andrea Morricone, envuelve de manera única la relación entre Salvatore (personaje principal) y Elena. Ambos temas se complementan, reflejando los dos ejes del film: el amor por el cine y el amor romántico.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Músico de una prolificidad excepcional, Dmitri Shostakovich fue uno de los pocos compositores del siglo XX en abordar la forma sinfónica con un estilo inmediatamente reconocible. Sus quince sinfonías reflejan una capacidad asombrosa para expresar un rango emocional vastísimo. El tonalismo heredado de la tradición romántica y la influencia de compositores como Gustav Mahler o Alban Berg son apenas rasgos de su singular impronta creativa.
La intención de Shostakovich por permanecer independiente como artista a menudo lo posicionaba en situaciones de verdadero peligro ante un régimen soviético que, además de vigilarlo, en varias ocasiones criticaba vehementemente su música, e incluso la censuraba. Su ambiguo vínculo con Stalin –quien lo consideraba compositor oficial y lo utilizaba en su propaganda política– lo ayudó a sobrevivir. A pesar de que la muerte del líder soviético provocó el apaciguamiento de la persecución a los artistas, el compositor nunca pudo resolver los traumas de los difíciles años que vieron a Stalin en el poder.
Un año después de completar la más popular de sus sinfonías, Shostakovich comenzó a trabajar en la Sexta durante el otoño ruso de 1938. Su intención original era componer una obra de gran aliento para orquesta, coro y solistas, basada en el poema Vladimir Ilyich Lenin de Mayakovsky. Sin embargo, insatisfecho con los primeros bocetos, abandonó tanto el texto como la participación vocal (su homenaje a Lenin se concretaría más adelante en la Sinfonía n.º 12, probablemente la más impopular de sus sinfonías), y optó por un enfoque completamente distinto, que no solo contrastaba con su idea inicial, sino también con el modelo formal y expresivo de su anterior Quinta Sinfonía.
Formalmente, la Sexta propone una estructura inusual: un único movimiento lento y extenso al comienzo, seguido por dos movimientos breves de tempo vivo. En cuanto al carácter expresivo de la obra, el propio compositor señaló:
El carácter musical de la sexta sinfonía diferirá del tono emocional y emotivo de la quinta, en la que los momentos de tragedia y tensión eran característicos. En mi última sinfonía, predomina la música de orden contemplativo y lírico. Quería transmitir en ella los estados de ánimo de la primavera, la alegría y la juventud.
La grave melancolía e introspección del primer movimiento contrasta marcadamente con la vitalidad y la energía casi grotesca de los movimientos siguientes. Shostakovich invierte aquí una convención sinfónica habitual, situando la expresión más sombría al comienzo y relegando la liviandad al final —¿una visión fragmentada o esquiva del mundo? Esa “primavera” que menciona el compositor se vuelve palpable en el tercer movimiento: el guiño rítmico a la obertura de Guillermo Tell —en particular al tema popularizado por El Llanero Solitario— nos traslada, sin ambigüedades, a un terreno emocional completamente distinto, que culmina con aires de marcha circense en los últimos compases.
Texto: Felipe Ortiz Verissimo
Medios de pago BROU:
20 % de descuento abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Recompensa, y tarjetas de débito Visa y Mastercard Débito Recompensa del Banco.
50 % de descuento para las tarjetas Black y Visa Platinum del Banco para todas las obras.
Tope del descuento: $1000 (por cuenta y por mes).